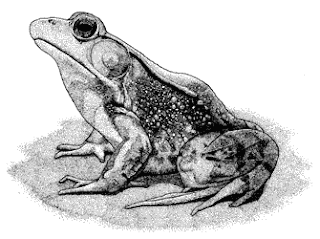Esta entrada va dedicada a David, con todo mi amor.
Cuando me enfrenté con la ardua labor de iniciar un proyecto de tesis relativa al desplazamiento, comencé por leer y por practicar lo que dicha lectura narraba. Como todos saben, no hay cosa más difícil que el comienzo, al menos, en proyectos de esa índole. El libro era Wanderlust de Rebecca Solnit. Mientras lo leía, comencé a hacer lo que era objeto del libro: caminé a la espera de que arribaran la serenidad, la destreza, la soltura y la creatividad necesarias para emprender el reto. Caminaba, sobre todo, por los parques de Chimalistac, por Coyoacán. Fue en esas caminatas donde me percaté de un hecho, aunque obvio, digno de mencionar. Las mamás caminamos mucho. Caminamos a la tienda de abarrotes, a las guarderías. Caminamos el espacio que queda entre nuestros automóviles y la puerta de la escuela. Muchas caminan hacia el trabajo, otras dividirán sus caminatas entre los tantos vehículos que deben abordar para llegar con prontitud a múltiples lugares.
Yo tengo la fortuna, entre muchas otras hasta ahora, de caminar por placer. Últimamente camino, sobre todo, para pasear a mi perro y acompañar a mis hijos, o para rentar una película o comprar un libro. Caminar, de pronto, se volvió una reflexión pero también una metáfora. En los días en que amanecía más inspirada, caminaba hasta un café en Coyoacán, adonde llegaba lúcida para garabatear y subrayar sobre libros, fotocopias y escritos propios. Acababa en un estado similar al de un gato montés que acecha pasos, escenas, ideas, presa pertinaz de la cafeína diluida en mis venas luego de varios express cortados. A mi regreso, tomaba fotos, fotografiaba casi todo. Desde una puerta hasta un vocho, los transeúntes...
Recuerdo muy bien una caminata menos reciente. Llevaba yo a Guido, de escasos dos años, por la misma avenida de aquel café. Ibamos muy lento, pues Guido llevaba una suerte de colector, similar al que Francis Alÿs hiciera, por aquello de la obsesión por encontrar coincidencias. Era un perrito de plástico que compramos en la plaza. Guido, con sus piernas pequeñitas, concentraba todo su esfuerzo en hacer que el perrito caminara; que no se saliera de su breve cauce urbano ni que tropezara con toda suerte de piedras, corcholatas y pequeños obstáculos. Impaciente como soy, aquel día dejé que la vida nos llevara sin importar si se hacía de noche o si comenzaba a llover; si llevábamos mucha o poca ropa para semejante ocasión.
Años después, quién me iba a decir que caminé hacia el amor que me esperaba, sentado en una apacible mesa cercana a esa misma plaza. Salimos de ahí, los dos, juntos desde entonces. Y cada vez que traigo ese momento a la memoria , mi corazón se estremece llevado por ese impertérrito ritmo de lo genuinamente verdadero. Es redundante, yo lo sé, pero es así en este caso: genuinamente verdadero.
La tesis salió, mejor o peor. En torno al caminar, hice yo junto con otros, divertidos experimentos que registramos. Uno de ellos fue en Avándaro, en compañía de T. y A. Otro fue en el bosque de Chapultepec con F., rumbo a la exposición de "The Polaroid Kid". Con A. y T. planeamos incluso una road movie. No sé si algún día cuente con un guión terminado, o si se estrene, pero nuestras aventuras ya forman parte de nuestro muy familiar acervo emocional.
Hoy salí de una entrevista en C.U. Salí con el cuerpo nuevo. Son muchas las veces que me he sentido así. La diferencia ahora fue que, conforme cruzaba el umbral hacia las islas de pasto frente a Rectoría, me hice una promesa. Luego de muchos días, mezclados de redención y de frustración por igual, llego a la siguiente conclusión. De nada sirve lamentarse. Hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por caminar. Hace dos días llegué corriendo, descalza pero emperifollada y, pensé, "es una buena señal". Hoy salí distinta pero igualmente segura. No hay nada que lamentar. La vida es como es. Sin más ni menos. Es muy corta para detener el paso.
Caminando regresé. Mientras lo hacía volví a dar las gracias por encontrarme con alguien que me quiere y que me cuida. Que se preocupa por mí y por los que más quiero. Que es tan sonriente, tan inteligente y tan versátil. Que baila tan bien como canta y como escribe. Lo que haga se le vuelve fácil y gozoso, y lo llega a dominar como el que más, sean fotos o ñoquis. Su belleza ensombrece a la de John Taylor. Eclipsa a cualquier otra.

Me gusta que la vida se desenvuelva en mil caminos. Me gusta ignorar con precisión hacia dónde dobla la siguiente esquina. Me he acompañado de grandes personalidades que, lo mismo recogen perros heridos en las calles, que bailan hasta las seis de la mañana; que dirigen proyectos, coordinan gente con amor y ternura, entrar en meditación zen cuando se trata de escuchar injurias - hacen, de palabras necias, oídos sordos-, y concluyen esa misma jornada bailando en la soledad de sus espacios íntimos. Me acompaño de gente que no se rinde. Que lo mismo abre un café internet, que enseña a la gente a solucionar sus problemas a través del abrazo. Son incansables y siguen buscando. Por eso va también, para ellos dedicada, la vida misma.

Pd: Se trata de una promesa.